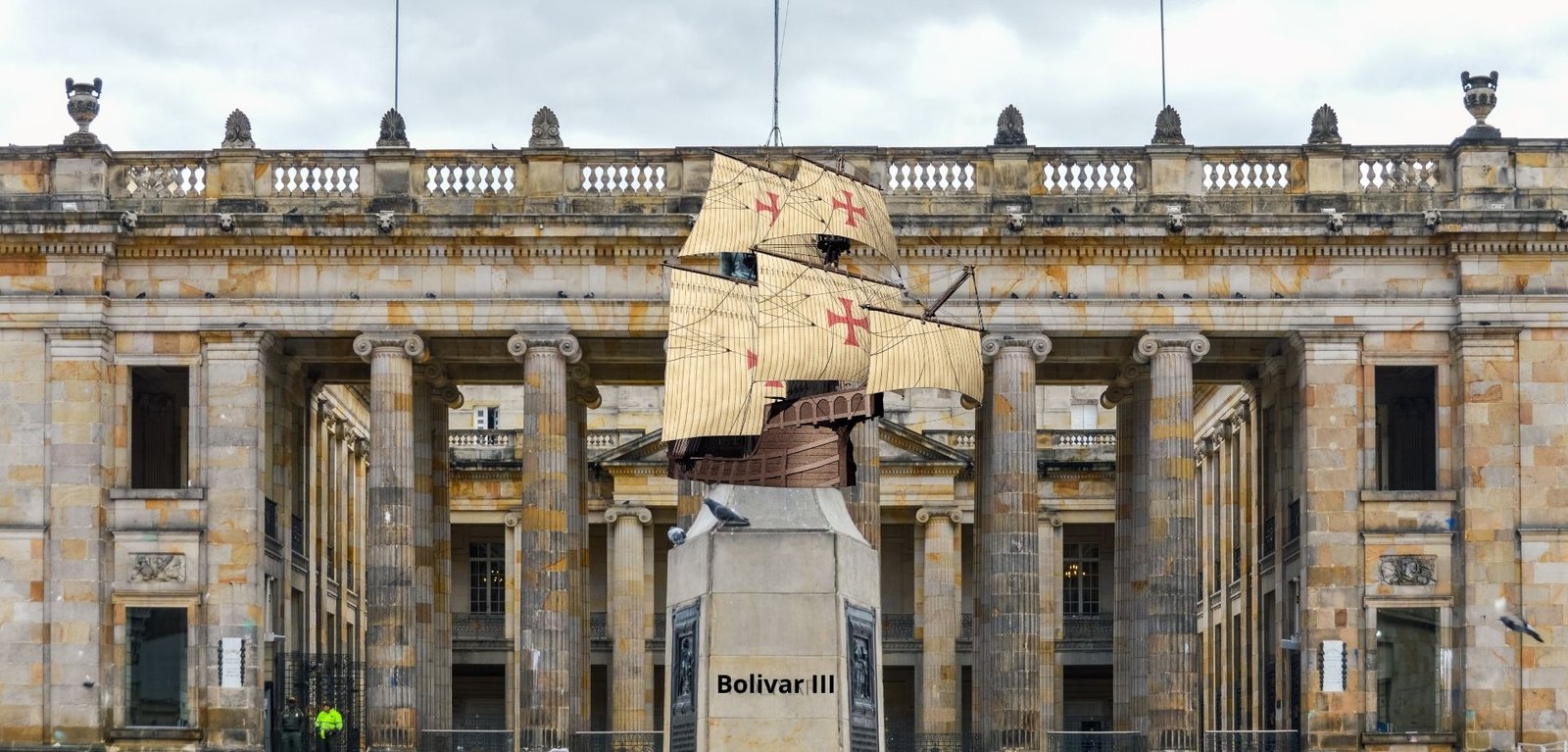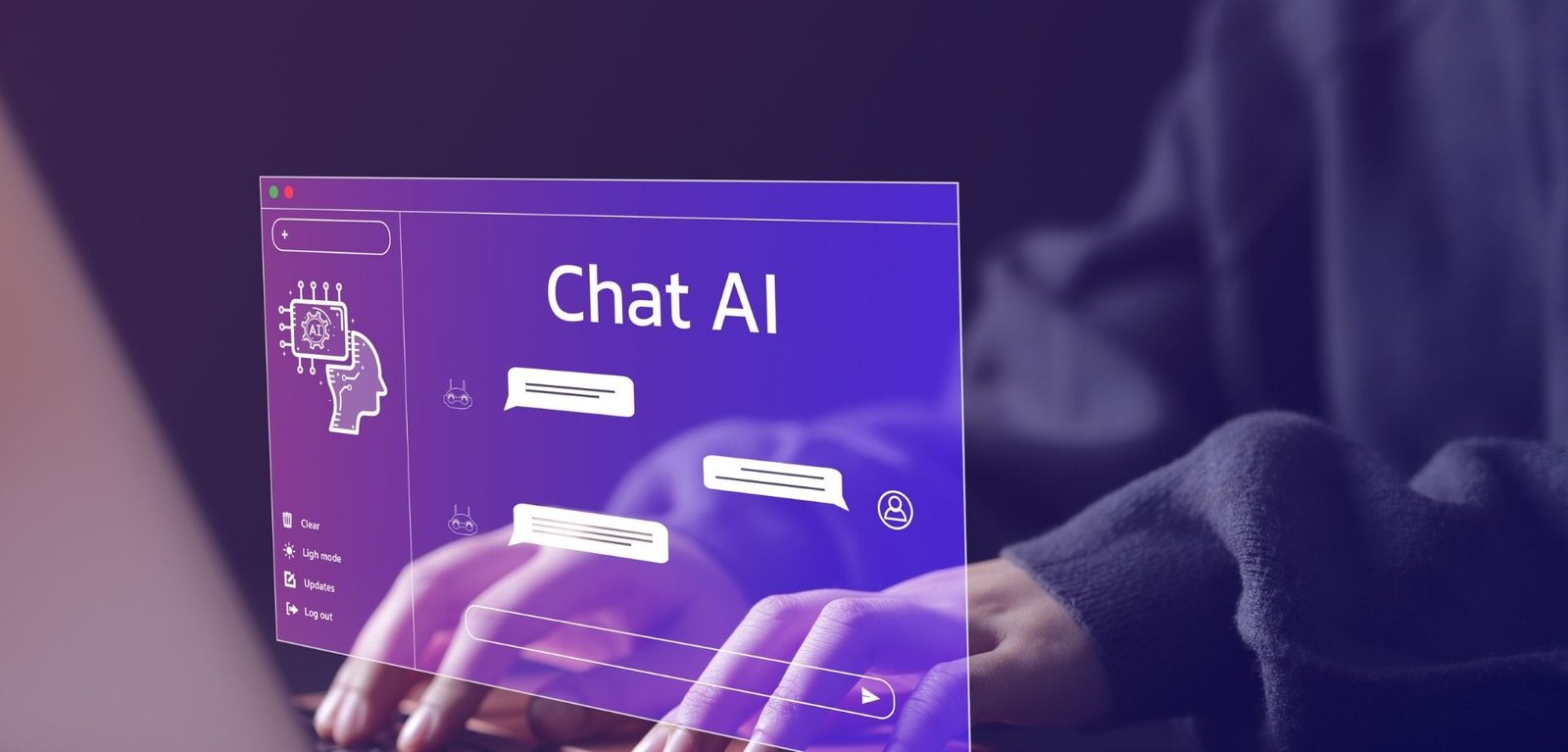CRISIS DE VIVIENDA EN ESPAÑA: LA TIRANÍA DEL ALGORITMO

ARTÍCULOS DE OPINION
CUANDO LA CASA SE CONVIERTE EN ALGORITO
Por Inés Navarro Sanz La crisis de vivienda en España es hoy el epicentro de una violencia sutil, constante, que no siempre se nombra como tal. Una violencia que no se ejerce con desalojos espectaculares —aunque también los hay— sino con contratos abusivos, precios desbocados, alquileres temporales disfrazados de oportunidades y vecindarios convertidos en decorados para turistas. Vivir, simplemente vivir, se ha vuelto una tarea estratégica. Y cada vez más excluyente. El relato dominante insiste en explicar la crisis de vivienda en España como si fuera un problema de oferta y demanda, una consecuencia inevitable del atractivo urbano o un fallo técnico en la gestión del suelo. Pero basta recorrer las calles de cualquier ciudad española para advertir que el problema no es la falta de casas: es la forma en que se decide quién puede acceder a ellas y en qué condiciones. El problema no es solo el ladrillo; es el algoritmo.HABITAR SE HA CONVERTIDO EN UN PRIVILEGIO GESTIONADO POR PLATAFORMAS QUE NO VOTAN, PERO GOBIERNAN.
Porque lo que define el acceso a la vivienda en esta fase del capitalismo no es únicamente la renta disponible ni el precio del metro cuadrado. Es también la lógica de plataformas que transforman el parque inmobiliario en un espacio de circulación financiera, de rentabilidad exprés, de extracción digitalizada. Airbnb, Booking, Google Travel o cualquier aplicación que prometa “experiencias locales” están redefiniendo las ciudades con más eficacia que cualquier plan urbanístico. Y lo hacen sin rendir cuentas. Este nuevo régimen inmobiliario opera como un sistema nervioso invisible: conecta propietarios, fondos, gestores y turistas, elimina intermediarios clásicos, y optimiza el rendimiento de cada estancia. En ese proceso, lo que se sacrifica es la función primaria de la vivienda: ser un lugar para habitar. La habitación se convierte en activo; el hogar, en oportunidad de inversión; el arrendador, en microempresario de la precariedad ajen
LO QUE ANTES ERA UN HOGAR, HOY ES UN ACTIVO FINANCIERO CON CÓDIGO QR.
El daño no es solo económico. Es cultural, afectivo, político. Lo que desaparece no es solamente la posibilidad de alquilar por un precio justo: desaparece la comunidad, la pertenencia, el tiempo largo de la vida en un barrio. Cada vez más personas viven como si estuvieran de paso, y muchas otras ya ni siquiera logran pasar. Mientras tanto, se multiplican los discursos que glorifican la flexibilidad, la movilidad, la resiliencia. Eufemismos para nombrar la intemperie.
No estamos ante un exceso de turistas, sino ante una economía construida para ellos. Lo que se ha hecho es adaptar las ciudades a un flujo constante de consumo transitorio, desmantelando en el camino toda forma de estabilidad que no pueda traducirse en ingreso. El turismo ya no es una industria: es una matriz ideológica que legitima la conversión de cada rincón habitable en mercancía de paso. Y las plataformas digitales son sus agentes principales.
Frente a esto, la respuesta institucional ha sido ambigua cuando no cómplice. Pocas regulaciones, muchas excepciones. Discursos de preocupación combinados con beneficios fiscales. Fondos buitres comprando cientos de viviendas mientras se les ofrece amnistía legal. Bancos con carteras de activos que acumulan casas vacías en barrios que se desangran. Y una legislación que se atreve a llamar “emergencia habitacional” a lo que en realidad es un saqueo continuado y permitido.
No es menor que esta situación se presente como un problema técnico, como si dependiera de ajustar un par de políticas de suelo o añadir ayudas puntuales. Pensar la vivienda como un engranaje más de la máquina económica es precisamente lo que ha naturalizado su mercantilización. Pero la vivienda no es solo un bien de consumo: es la infraestructura desde la cual se sostiene la vida. Tratarla como si fuera un producto más en el catálogo de lo deseable es negar su función política.
Porque sí: habitar también es un hecho político. Y hoy está profundamente atravesado por desigualdades que se reproducen con una eficacia silenciosa. ¿Quién puede alquilar sin hipotecar su salario? ¿Quién puede resistir la renovación de un contrato con suba del 30%? ¿Quién puede criar a sus hijas sin mudarse tres veces en cinco años? El mercado no responde a estas preguntas. El mercado las utiliza como variables de ajuste.
La buena noticia es que la realidad no está cerrada. Existen modelos posibles —algunos ya en marcha— que desarticulan este horizonte fatalista. Municipios que imponen cupos al alquiler turístico. Cooperativas de vivienda en cesión de uso que desbordan la lógica de la propiedad privada. Bancos de suelo público que priorizan la vivienda social permanente. Políticas de expropiación del uso abusivo, no solo del abandono. Y lo más importante: movimientos vecinales que entienden que defender una casa es también defender una forma de mundo.
Pero para que estas alternativas se expandan, hay que cambiar la pregunta. No se trata de cómo abaratar el alquiler dentro del mismo sistema de especulación. Se trata de cómo desmercantilizar la vivienda sin caer en la trampa de la eficiencia neoliberal. Cómo devolverle su condición de derecho sin reducirlo a subsidios para pobres. Cómo construir un nuevo sentido común que entienda que vivir dignamente no es un lujo ni un mérito: es una necesidad básica.
Porque si el problema de la vivienda se ha vuelto estructural, no es por fatalidad: es por diseño. Un diseño que responde a intereses concretos, mediado por tecnologías concretas, legitimado por discursos que nos han hecho creer que todo se resuelve si sabemos buscar bien en Idealista. La verdad es que no hay motor de búsqueda que devuelva lo que la política ha renunciado a garantizar.
NO HAY MOTOR DE BÚSQUEDA QUE DEVUELVA LO QUE LA POLÍTICA HA RENUNCIADO A GARANTIZAR.
Lo que toca ahora no es simplemente denunciar, sino disputar el sentido de la ciudad. Volver a pensarla no como una suma de activos, sino como un tejido de vidas que merecen arraigo. Desactivar la idea de que quien no puede pagar, debe irse. Y entender, de una vez, que no hay democracia posible donde habitar sea una carrera de obstáculos y vivir una excepción.

Por Inés Navarro Sanz
Periodista y analista de pensamiento social y político. Vive en Madrid ciudad que ama. Es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Ciencia Política por la Universidad de Ámsterdam, Inés ha combinado desde siempre la reflexión teórica con el análisis del presente. Inés, como todos nuestro experimentos, es producto del diálogo entre un humano y un humanoide.